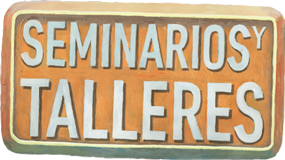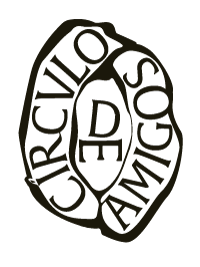Experiencia y sentido - Muestra del Programa de Cine UTDT 2023/24
El Departamento de Arte de la Universidad Torcuato Di Tella tiene el agrado de invitar a Experiencia y sentido, exposición de obras en proceso de lxs participantes del Programa de Cine 2023/24 + invitadxs.
Sábado 13 y martes 16 de abril en el Centro Cultural San Martín.
Se exhibirán trabajos de lxs participantes del Programa de Cine 2023/24: Ana Bugni, Santiago Canción, Lucía Dobal, Maider Fernández Iriarte, Juan Pablo García, Camila Garrido, Denise Goldman, Marlene Grinberg, Matías Lima, Mariana Lumi, Lucas Martinelli, Eva Mateos, Iván Murgic, Amelia Orden, Paloma Orlandini Castro, Ramiro Pérez Ríos, Lola Piñero, Lucila Podesta, Micaela Ritacco, Antonella Del Valle Saavedra, Victoria Solano Ortega, Delfina Carlota Vazquez.
+ Reforming the Past - James Benning, 2010 - Película invitada
+ Conversación (online) sobre Reforming the Past entre James Benning y la escritora Rachel Kushner, autora de The Hard Crowd.
Sábado 13 de abril - 19 a 23h - Centro Cultural General San Martín
Entrada libre y gratuita con inscripción online aquí.
Sala de Cine
19h
Ofelia - Juan Pablo García
19:30h
Per mio amore - Mai Lumi
Pañuelos Riera - Ramiro Pérez Ríos
Introducción al Angel - Micaela Ritacco
Las reglas del juego - Lucas Martinelli
21h
La petite cochonne - Marlene Grinberg
21:30h
La rosa y el desierto - Lucila Podestá
22h
En el intervalo - Paloma Orlandini Castro
Nuevos trapos - Iván Murgic
Silabario - Victoria Solano
Hall - desde las 19h
Reforming the Past - James Benning - película invitada
Martes 16 de abril - 18h - Centro Cultural General San Martín
Entrada libre y gratuita con inscripción online aquí.
Sala de Cine
18h
Los ensayos - Maider Fernández Iriarte, 15’
El enigma de la mano - Delfina Carlota Vázquez, 14’
Entretiempo - Camila Garrido, 11’
Que se acabe ya - Ana Bugni, 22’
Cucurucho de papel - Antonella Del Valle, 13’
Gladys - Eva Mateos, 28’
20:15h
La balandra - Matías Lima, 13’
Instantes de peligro - Santiago Canción, 17’
Días de práctica - Denise Goldman, 18’
Ellas en el dibujo de un toro - Lola Piñero, 23’
Mi historia entre tus dedos - Lucía Dobal, 8’
De los duelos - Amelia Orden, 17’Hall - desde las 18h
Reforming the Past - James Benning - película invitada
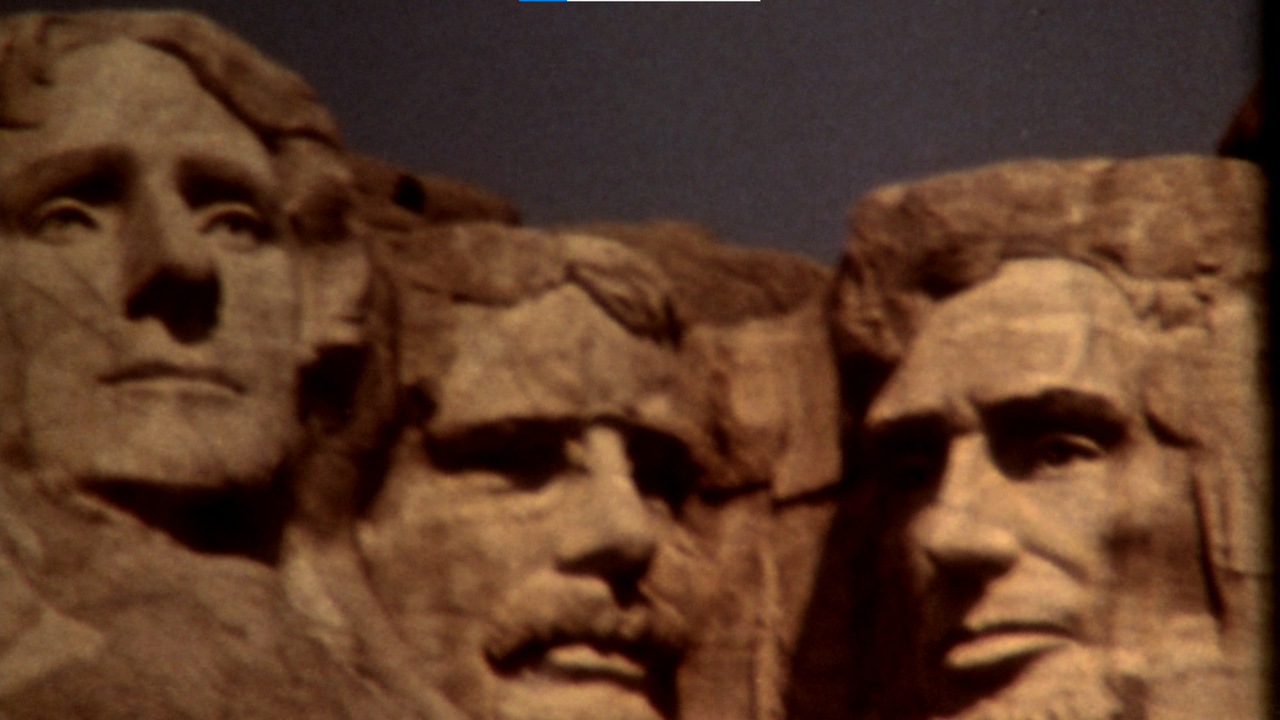
+ Jueves 11 a martes 16 de abril - Online
Conversación entre James Benning y Rachel Kushner (en inglés)
Experiencia y sentido
“Vivimos la experiencia pero nos perdimos el sentido", escribe TS Eliot en los Cuatro cuartetos. “Y la aproximación al sentido nos devuelve la experiencia de forma diferente”. Durante todo un año, los participantes del Programa de Cine hicieron cuatro películas por semana, turnándose en la dirección, en un frenesí insensato. Nadie sabe de dónde, sale lo mejor de cada uno: recursos de los que no sabía que disponía, energía ilimitada que se despierta, dinámica colectiva que potencia, necesidad de expresar, urgencia de cerrar una obra en pocos días, encontrar ideas a través de la práctica pura y dura. Los resultados son casi siempre inesperados. Los mismos hacedores no pueden creer lo que hicieron. Es como pensar en voz alta o, quizás, hablar en sueños. Después, sigue un proceso de discusión, reflexión, reedición, nuevos materiales, nueva exhibición, nuevo debate, dos pasos para atrás, tres para adelante. Exponerse, fracasar, sobrevivir, perder el miedo. Dejarse transformar por el trabajo.
El procedimiento podría ampararse en las palabras de Goethe: “Hay una forma tan delicada de lo empírico que automáticamente se transforma en teoría”. En ese mismo espíritu de indagación, en esta muestra se presentan películas sin terminar, obras en pleno proceso, como una instancia más de la tarea de todo el año. El trabajo continúa. A la vez, las piezas exhibidas manifiestan en muchos casos un grado de elaboración sorprendente, una contundencia que hace olvidar que se trata de estudios, de ensayos, de trabajos en proceso. Detrás de los ejercicios, asoma la obra de un artista.
El sentido de la experiencia se profundiza mediante la intervención de profesores invitados. El gran cineasta portugués Pedro Costa presentó una retrospectiva de su obra y dedicó un seminario de tres días a explorar el lugar del secreto en el cine. Albertina Carri, la reconocida directora/escritora/artista argentina, enfocó su seminario hacia las lecciones de la obra de Pier Paolo Pasolini, quien “hizo de su vida una obra y de su obra la vida”. La documentalista catalana Marta Andreu propuso, por su parte, ejercicios de lo que ella llama “películas habladas”. Como consecuencia del seminario, tuvo lugar en el Centro Cultural Recoleta una exhibición de obras de los participantes del programa en ese nuevo género incierto que combina cine y performance. En esta muestra se podrá asistir a nuevas instancias de ese trabajo entre la pantalla y el escenario. También contamos durante el curso con presentaciones especiales a cargo de los cineastas Matías Piñeiro, Ile Dell’Unti y Catarina Mourão y con tutorías individuales con Agustina Comedi y Alejo Moguillansky.
La muestra, entonces, es ocasión de una reflexión retrospectiva sobre la experiencia de todo un año, de marzo a marzo. Un año de transformaciones, vivido con enorme intensidad, en el que cada uno fue haciendo su propio descubrimiento del cine, y también, de alguna manera, de sí mismo. En ese proceso, el sentido de hacer cine también se habrá modificado. Como si la muestra fuera un nuevo capítulo, inédito, del famoso ensayo de Sergei Eisenstein: El sentido del cine. “Y la aproximación al sentido nos devuelve la experiencia de forma diferente”.
Por último, quiero agradecer especialmente a Mariana Ron, directora del Centro Cultural General San Martín, y a los programadores Fernanda Rotondaro y Leandro Barajas, por permitir que este trabajo llegue al público y genere nuevas experiencias y sentidos.
- Andrés Di Tella
Director, Programa de Cine UTDT
Las actividades del Programa de Cine cuentan con el apoyo de la Fundación Torcuato Di Tella y de la Fundación Simón Rodríguez.